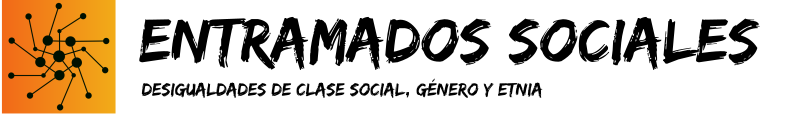Es común culpar a los medios de comunicación de masas de pervertir las conciencias. La investigación sociológica no respalda esas acusaciones: los efectos de los media son muy limitados. Ello no impide que persista el argumento, pues sirve a múltiples propósitos, desde promover censuras hasta ofrecer un chivo expiatorio de los males más diversos -la violencia, la desobediencia infantil o el voto incorrecto de parte de la clase obrera-.
La televisión sería un peligro público. Desde su pantalla se propagarían los males más diversos: el consumismo, la pérdida de valores, la violencia, la estupidez, la pornografía, la obesidad… Este insidioso aparato sería una sucursal doméstica del demonio: caja de resonancia de los mensajes del Maligno, penetraría en lo más recóndito de los hogares y de las mentes de sus pobladores. Caballo de Troya de la perversión, capturaría insidiosa las conciencias. La televisión siempre podría explicar los malos comportamientos –supuestos o reales- de los otros, especialmente cuando esos otros –casi nunca nosotros, mucho menos yo– son menos racionales que los ilustrados denunciadores del mal: desvalidos niños, irreflexivos adolescentes, necias masas incultas…
Este discurso, cuya figura más reciente es la denuncia de los nefastos efectos de la violencia en la televisión sobre los niños, es omnipresente. Lo repiten líderes de opinión, ensayistas, columnistas, expertos en educación, sacerdotes, activistas de las causas más variadas… La televisión se ha convertido en un sospechoso habitual de los crímenes o problemas sociales más diversos. Y si alguien se olvida, se encargarán de recordárselo los mediáticos tertulianos: estos presuntos especialistas en todo no podían dejar de inculpar a la maligna televisión –olvidando, eso sí, denunciar los posibles efectos de escuchar cotidianamente tamañas tertulias-.
El tópico de la nefasta influencia de la televisión forma hoy parte del sentido común. En una investigación realizada a mediados de la década de 1990 con grupos de discusión sobre consumo infantil, pudimos constatar la ubicuidad del discurso. Casi todos los padres estaban de acuerdo en la nefasta influencia de la televisión sobre sus hijos. Los más tradicionales acusaban a la televisión de difundir la promiscuidad; los más modernos, de banalizar la violencia. Ahora bien, en sus comportamientos cotidianos casi nada dejaba traslucir esa preocupación: los hijos gozaban de una amplia discrecionalidad en el uso de la televisión, sólo limitada por algunas prohibiciones esporádicas. La televisión, en la vida cotidiana, era muy útil para mantener a los niños quietos. Si había problemas, estos eran por el control del mando: los padres tenían que bregar con los hijos si querían ver los programas que les interesaban. Aunque estos problemas sólo se daban en la clase obrera: en las clases medias, la posibilidad de tener un televisor en cada habitación –y una habitación para cada hijo- reducía los conflictos.
¿Y los hijos? Estos estaban de acuerdo con los padres: la televisión es mala para los otros, para los menos racionales. Con diez años, los niños se entusiasmaban comentando las hazañas de los belicosos héroes de las películas de animación japonesas. Con trece años, ya no veían esos programas y coincidían en un punto: esos dibujos animados inculcan la violencia a los niños más pequeños.
Las investigaciones sobre los efectos de los medios de comunicación de masas
Quizás aquellos padres no anden descaminados al no darle tanta importancia en sus prácticas a la televisión. Porque las investigaciones empíricas han mostrado que sus efectos son mucho más limitados de lo que habitualmente se supone. Desde los estudios pioneros de Lazarsfeld y Katz en la década de 1940 en Estados Unidos, se ha reunido numerosa evidencia empírica que cuestiona el mito de la todopoderosa influencia de los medios de comunicación de masas.
Este mito se basa en la idea de que los medios de comunicación pueden inyectar ideas, valores, patrones de comportamiento en receptores pasivos y aislados. Pasivos: el receptor permanecería inerme, como hipnotizado, ante el medio de comunicación y absorbería sus mensajes como una esponja. Aislado: la sociedad sería una masa de individuos atomizados, solitarios frente a los media.
Lazarsfeld y Katz investigaron el papel de los medios de comunicación en influir el voto en una campaña electoral. Su investigación produjo resultados interesantes. En primer lugar, la elección del voto depende sobre todo de las redes sociales en que está inserto el individuo: los grupos ejercen una presión a la conformidad sobre sus miembros que provoca que la mayoría de sus componentes voten de forma homogénea. En segundo lugar, no todos estaban expuestos por igual a los medios de comunicación: los más expuestos eran a la vez los más interesados por la campaña, los que más ejercían de líderes en sus grupos, los mejor informados en temas políticos. Estas personas obtenían la información de medios variados –periódicos, radio-, y luego se la contaban a sus familiares, amistades, etc.: la información les llegaba a la mayoría en dos pasos, de los media a los líderes, de éstos al resto. Al mismo tiempo, los líderes no se limitaban a repetir lo que leían o escuchaban: filtraban los mensajes y los interpretaban de forma que reforzasen sus ideas y esquemas de pensamiento previos –que eran también los de su grupo, por eso éste los aceptaba como guías-. El receptor no está aislado: está en grupos que ejercen una presión para que no se desvía de las ideas compartidas; esta presión directa, cotidiana, es mucho más importante que los mensajes de los media. El receptor tampoco es pasivo: recibe los mensajes a partir de esquemas preexistentes, desechando los que no se corresponden con sus ideas previas e interpretando el resto de forma que refuerce sus posicionamientos. Por ello las campañas electorales sólo cambian el voto de un grupo reducido; su principal efecto es incentivar a los partidarios para que sigan votando al partido de siempre.
Estudios posteriores han confirmado y matizado los resultados de esta investigación pionera. Los individuos no se hallan inermes ante los mensajes de los media. Seleccionan, entre la oferta disponible, aquellos programas o medios que se corresponden con sus esquemas de pensamiento y gustos previos –un votante del PSOE no suele leer el ABC, un votante del PP no suele leer El País-. Interpretan los mensajes de acuerdo a estos esquemas: lo que el emisor quiere transmitir no es necesariamente lo que el receptor entiende. Desechan aquellos mensajes que proceden de emisores no creíbles –El País puede airear casos de corrupción del PP, poco le importa al votante conservador- o los reinterpretan como prueba de la perfidia del emisor. Además, tras todos estos filtros –exposición, selección, interpretación, evaluación-, sólo memorizan aquellos mensajes que confortan sus ideas previas. Sólo se predica a convertidos.
Incluso cuando se han superado todos estos filtros y damos credibilidad a un mensaje que nos propone modificar nuestro comportamiento, rara vez cambiamos nuestra conducta. Lo constatamos en otra investigación sobre alimentación: aunque la mayoría de la población repite los mensajes de los especialistas en nutrición, ello apenas modifica las prácticas; éstas se desarrollan en un espacio de constricciones cotidianas que pesan mucho más que las ideas sobre alimentación sana. Es más: al final estas ideas se modelan de forma que se adapten a las prácticas –y no al contrario-. Otras investigaciones han mostrado lo mismo; así, los estudiantes de medicina aprenden a relacionar el tabaquismo con un gran número de enfermedades, pero el porcentaje de estudiantes fumadores aumenta curso tras curso…
Todas estas dinámicas -selección e interpretación selectivas, distancia entre ideas y prácticas- provocan que los media tengan una eficacia muy limitada para alterar prácticas o ideas previas. Un buen ejemplo lo ofrece la publicidad de la Dirección General de Tráfico. Durante décadas ensayó sin éxito las campañas publicitarias más variadas para inculcar prudencia al volante. Sólo con la implantación del carnet por puntos se logró reducir drásticamente los accidentes de tráfico. Fue una estrategia de sanciones bien dosificadas -no la propaganda- la que modificó los comportamientos.
Impactos limitados
La investigación empírica ha demostrado que los efectos de los media son mucho menores de lo que suponemos. Ello no implica que sean inexistentes: pueden reforzar esquemas de pensamiento previos –rara vez modificarlos-, contribuir a legitimar o deslegitimar ciertas ideologías –sin ser el factor principal-, incidir en las agendas de temas relevantes… Donde más influyen es en conformar nuestra percepción de acontecimientos lejanos –no podemos confrontar los mensajes con nuestra experiencia inmediata ni con nuestras redes sociales-. Aunque estos efectos están limitados también por el hecho de que los diferentes medios de comunicación ofrecen a menudo historias divergentes, ofreciendo un amplio repertorio de historias a elegir según las preferencias de cada uno. Como concluye G. Derville, experto en la materia: “si los media pueden tener un impacto, esto vale sólo para públicos determinados, en circunstancias determinadas y bajo condiciones determinadas”1.
Entonces, ¿por qué gastan tanto en propaganda partidos políticos o empresas? Porque la poca influencia que pueden ejercer puede ser decisiva para sus objetivos. Así, el reducido porcentaje de votos en que pueden influir las campañas electorales puede ser crucial para conformar mayorías parlamentarias. Asimismo, la publicidad comercial puede incidir en cambios mínimos en el comportamiento del consumidor -que compre una marca de un producto en vez de otra muy similar-, pero que son precisamente los decisivos para la empresa.
La violencia televisiva y los niños
Lo leí hace muchos años en un periódico. El titular rezaba algo así como “Pone una bomba influido por la televisión”. Ocurrió en Estados Unidos. Un hombre había puesto una bomba y en el juicio se defendió argumentando que había actuado influenciado por una serie de televisión que había visto de niño: La casa de la pradera. En un episodio, alguien manejaba nitroglicerina; desde entonces, estaba obsesionado con la nitroglicerina.
Este caso puede ser esgrimido por los más obstinados detractores de la violencia televisiva como una prueba a favor de su argumento. También podrían argumentar que la generación más sangrienta de ETA, la que actuó en la década de 1980, también había visto La casa de la pradera, junto a otras series igualmente sospechosas, como Vicky el vikingo. Basta con ignorar a los millones de niños que vimos La casa de la pradera y no pusimos bombas.
En El Quijote, un hidalgo trastornado por leer novelas de caballería intenta emular a sus héroes. En Madame Bovary, una mujer lee demasiadas novelas de amor y termina cometiendo adulterio. Parece que el temor a los medios de comunicación de masas no es nuevo: para proteger las conciencias del desvarío se han quemado enormes piras de libros. Han cambiado los medios de comunicación susceptibles de pervertir –los libros, las revistas, la televisión, internet- y los sujetos susceptibles de ser pervertidos debido a una racionalidad supuestamente menor: los locos, los tontos, las incultas masas proletarias, las mujeres… Ahora son los niños. Apenas han cambiado los remedios a tales males: la censura, la prohibición de los contenidos funestos.
Fermín Bouza, en un esclarecedor artículo sobre La violencia en televisión, nos ofrece importantes argumentos. En primer lugar, los supuestos trabajos científicos que demostrarían la influencia de la violencia televisiva carecen de rigor metodológico: “ningún científico serio, con una aceptable formación metodológica, puede aceptar tales trabajos como base de una conclusión de esa clase”. La perniciosa influencia de la televisión como causa de violencia no ha sido demostrada, a pesar de los esfuerzos empeñados en ello. En segundo lugar, al centrarse en la violencia televisiva como causa de la violencia, se dejan en segundo plano otros factores de violencia estructurales, como la marginación en las periferias urbanas. Por último, este discurso ha sido promovido sobre todo por sectores fundamentalistas para promover la censura de aquellos contenidos que ideológicamente les disgustan.
El argumento de que la violencia televisiva es la causa de la violencia en la sociedad no tiene elementos sólidos para sustentarse. Muchos recordarán el documental de Michael Moore, Bowling for Columbine, un film sobre la violencia en Estados Unidos partiendo del caso de una matanza perpetrada por dos alumnos en un instituto. Moore discute las diversas causas esgrimidas por los analistas para explicar la masacre. Estas son variopintas, desde la genérica pérdida de valores en la juventud –otro mito de larga historia, defendido por aquellos que creen que los jóvenes ya no tienen sus valores-, hasta la nefasta influencia del provocador músico Marilyn Manson, pasando por la inevitable violencia televisiva. Moore compara las tasas de crímenes por armas de fuego en distintos países que comparten programaciones televisivas y cinematográficas igual de violentas: no hay absolutamente ninguna relación entre ambos hechos. Es cierto que los adolescentes que causaron la masacre veían programación violenta –como muchos que no andan matando gente-; también lo es que eran aficionados al agresivo juego de derribar bolos –como muchos que no matan gente-. La segunda explicación –los bolos causan violencia- es tan plausible como la primera –de ahí el título irónico del documental-.
Buscando chivos expiatorios
En su artículo, Bouza nos ayuda también a comprender la extensión del mito de la enorme influencia de la televisión. La denuncia de los funestos efectos de la violencia televisiva la fomentaron en EEUU sectores fundamentalistas que buscaban censurar contenidos que consideraban nefastos. Una buena táctica para prohibir lo que te disgusta es convencer de que tiene devastadoras consecuencias. Esos sectores fundamentalistas ya lo habían ensayado con la pornografía: ésta degradaría a los sujetos, destruiría las familias, pervertiría a los adolescentes. La censura necesita magnificar los efectos del mal que persigue.
¿Por qué tienen tanto éxito estos argumentos? Una primera razón la tenemos en un automatismo del pensamiento. A lo que consideramos bueno, le buscamos causas buenas; a lo que consideramos malo, causas malas. Como la violencia es mala, buscamos la causa en algo malo. Si ese fenómeno, además, es del mismo tipo –la violencia causa violencia, el maltrato causa maltrato, etc.-, el argumento se impone como una evidencia incuestionable. Por supuesto, el encadenamiento de causas en la realidad no se rige por nuestros valores -las determinaciones reales no varían según la ideología del observador-.
La popularidad del mito de la televisión pervertidora se debe, además, a otra dinámica, muy visible en la investigación sobre infancia y consumo mencionada al inicio del artículo. Dos características destacaban en los discursos parentales. En primer lugar, los progenitores sólo mencionaban la televisión como causa de comportamientos malos, nunca de comportamientos buenos. En segundo lugar, no todos culpaban a la televisión. La acusación la lideraban quienes sentían que habían perdido el control de sus hijos. Por el contrario, quienes tenían la sensación de guardar el control hablaban en términos muy distintos: la televisión es un electrodoméstico que usamos como nos conviene, lo importante es cómo es el hijo, no lo que diga la televisión. En otras palabras: si tu hijo no te obedece, no le eches la culpa a la televisión.
La influencia nefasta de la televisión pesaba tanto en los discursos –y tan poco en las prácticas cotidianas- porque servía como chivo expiatorio. Si mi hijo se porta mal, si no me hace caso, ¿por qué será? No puede ser por mi culpa: yo he hecho todo lo posible por educarle bien (esas cosas no las has aprendido en casa). Tampoco es culpa de mi hijo: éste es en el fondo bueno. La culpa ha de ser de alguien externo a la familia: la televisión.
El mito de la televisión pervertidora constituye así la penúltima forma de un esquema simbólico muy general. En él, tenemos un sujeto inocente y bueno que confía en un objeto o sujeto aparentemente inocente. Pero este sujeto u objeto cuya apariencia es buena tiene una esencia mala: su ser es opuesto a su parecer. Esta apariencia inocente permite que el sujeto inocente se relacione con él, y que se contagie de su maldad. Las formas que ha revestido este esquema son variadas: el pervertido hombre de los caramelos que atrae al niño con regalos inocentes; el traficante generoso que regala droga a la puerta de los colegios… Este esquema nos explica que los programas más denostados en los grupos de discusión sean precisamente aquellos cuya apariencia es más inocente, más infantil: los dibujos animados violentos, los Simpson…
Este esquema simbólico también nos puede explicar la vitalidad que ha cobrado entre muchos intelectuales de izquierdas el discurso de la manipulación de las conciencias por los medios de comunicación de masas. El sujeto inocente de sus discursos es la clase obrera. Pero este sujeto no se porta bien: en lugar de hacer la revolución, de resistir al capitalismo, se somete, vota a los partidos burgueses, consume… ¿Por qué? Porque un objeto aparentemente inocente, los medios de comunicación de masas, le han inoculado su sustancia perversa –la ideología burguesa-. El mito de la televisión pervertidora sirve, aquí también, para tomar un atajo tranquilizante en el análisis de las causalidades.
El mito de la televisión culpable se mantiene por su utilidad como chivo expiatorio. Por ello está en retroceso. Al igual que los temores pretéritos en torno a los males que se atribuían a la difusión de la imprenta o de la prensa periódica, pasará a segundo plano y terminará difuminándose a medida que nuevas formas de comunicación lo desplacen: internet, los videojuegos….
1 G. Derville, Le pouvoir des médias. Mythes et réalités. Presses Universitaires de Grenoble, 2005, p. 39.
Publicación académica relacionada